Historia, progreso y la invención de la modernidad.
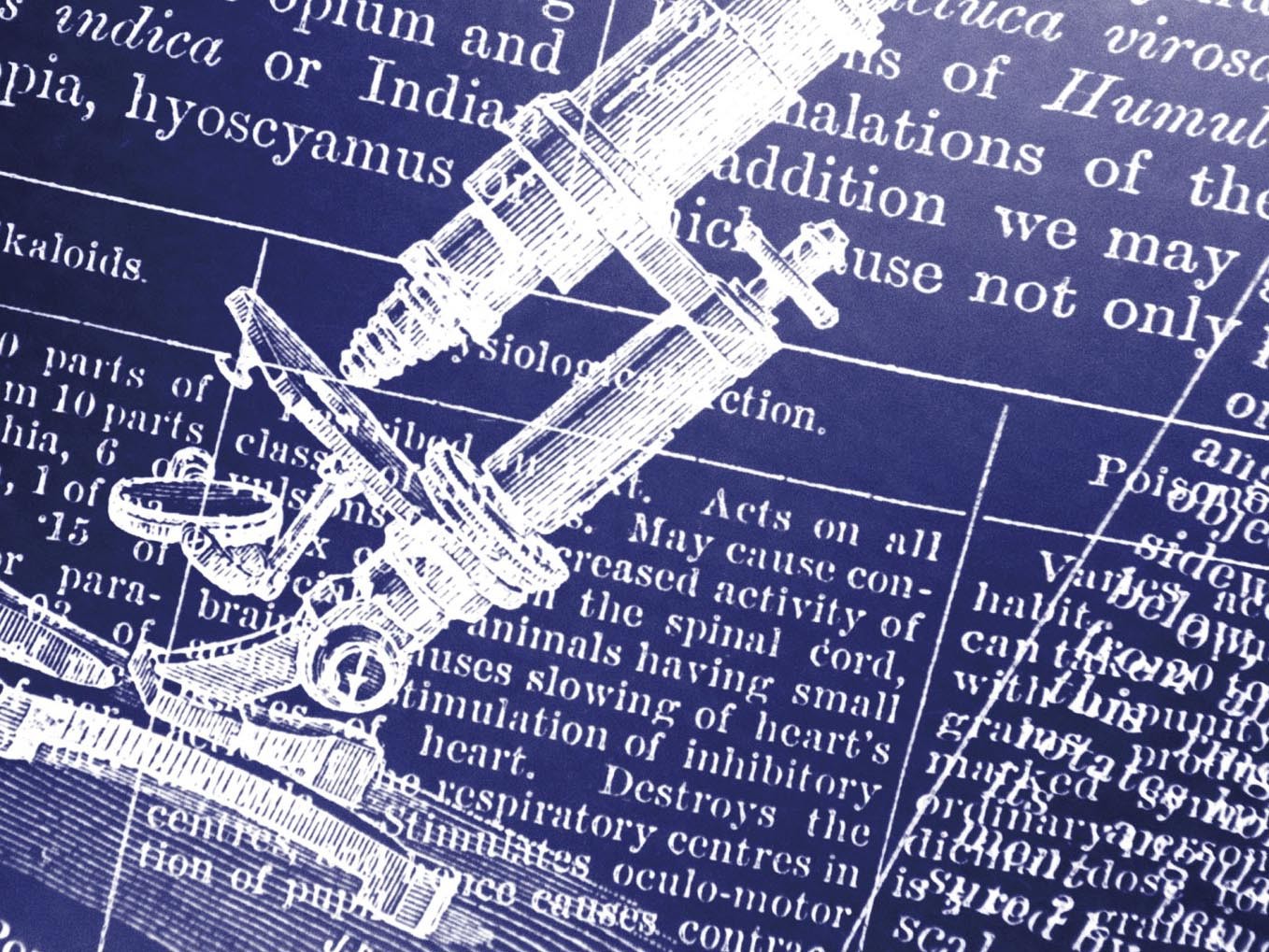 El siglo XIX unió por primera vez la historia con la ciencia. Hasta ese momento, los historiadores narraron e hicieron crónicas de acontecimientos históricos, pero no moldearon sus métodos y objetivos en un marco científico. La historia explicativa –la búsqueda de leyes de desarrollo histórico- nació en el siglo XIX. Entrados ya en el siglo XXI, lo que escribimos y enseñamos los historiadores refleja todavía el poder de esa visión de la historia científica. [1]
El siglo XIX unió por primera vez la historia con la ciencia. Hasta ese momento, los historiadores narraron e hicieron crónicas de acontecimientos históricos, pero no moldearon sus métodos y objetivos en un marco científico. La historia explicativa –la búsqueda de leyes de desarrollo histórico- nació en el siglo XIX. Entrados ya en el siglo XXI, lo que escribimos y enseñamos los historiadores refleja todavía el poder de esa visión de la historia científica. [1]
Ese gran salto adelante para lograr un conocimiento científico de la historia se produjo en la mayoría de los países del continente europeo y, con algunos matices, en Gran Bretaña. La historia, a mediados del siglo XIX, se convirtió en una profesión, comenzó a adquirir su forma moderna de investigación disciplinada y organizada acerca del pasado.
La modernización de la historia en el siglo XIX descansó sobre una concepción del tiempo que derivaba de los planteamientos científicos de Isaac Newton (1642-1727). El tiempo llegó a ser real y secuencial, y los historiadores se presentaron como aquellos que podían medir, a través del progreso, la evolución hacia el tiempo moderno (occidental). Esa historia científica, acompañada de la idea de modernidad, comenzó a desafiar al absolutismo del trono y del altar y a todas esas historias concebidas para mostrar la mano de Dios sobre santos y gobernantes. La idea moderna del tiempo histórico fue lineal frente a la visión cíclica, secular frente a la religiosa, universal más que particular de cualquier época, nación o fe.[2]
Esas nuevas características del tiempo no aparecieron de repente y muchos historiadores continuaron adhiriéndose a uno o más elementos de los esquemas previos del tiempo. Pero, en las últimas décadas del siglo XIX, la mayoría de los grupos cultos de Europa occidental poseían un sentido del tiempo universal adaptado a la nueva era del imperialismo. Ese sentido del tiempo le dio a occidente una misión civilizadora basada en la modernización, en la idea de que todo el mundo acabaría como sus países más representativos.
La modernidad prometía una ruptura decisiva con el pasado y un salto hacia el futuro. Progreso y modernidad caminaban de esa forma asidos de la mano. La creencia en la modernidad significaba que el conocimiento acumulado, bien aplicado y difundido, sólo podía llevar a mejores condiciones de vida. Los humanos no estaban condenados a repetir sus errores pasados, sino que podían crear, por el contrario, un mejor futuro a través del análisis de la experiencia humana. En la modernidad las mejoras podían ser imaginadas en este mundo, no en un distante paraíso.
De esta nueva concepción del tiempo derivó una nueva relación con los hechos de la historia. La metamorfosis de la historia en una disciplina científica sólo fue posible una vez que esa nueva noción del tiempo había surgido. Si el tiempo era imaginado como universal y la historia construida como una narración secular de su desarrollo, entonces tenía sentido formar a historiadores en universidades de acuerdo a métodos científicos. El historiador podría enseñar cómo distinguir los hechos de la leyenda por medio del análisis riguroso de los documentos. Ese dominio de los hechos, con su énfasis en la paciente acumulación de información y en la pasión por las fuentes, proporcionó el segundo elemento crucial de la historia científica. Nueva concepción del tiempo y dominio de los hechos. Así empezó la era científica crítica de la historiografía moderna.
El método crítico de la aproximación a la historia y la devoción por la exactitud factual han sido señaladas siempre como dos de los rasgos distintivos del legado de Leopold von Ranke (1795-1886) y del historicismo. Pero, como han demostrado varios autores, había más cosas. En realidad, lo que distinguió a esos historiadores alemanes fue más bien sus convicciones básicas respecto a la naturaleza de la historia y al carácter del poder político.
Esa fe histórica determinaba la práctica histórica, así como los problemas que los historiadores planteaban. En su mayor parte se centraba en el conflicto de los grandes poderes y determinaba los métodos que esos historiadores utilizaban: su énfasis en los documentos diplomáticos, con el desprecio de la historia económica y social y los métodos sociológicos y estadísticos. Esa fe también proporcionó a los trabajos de esos historiadores una orientación política, no en el sentido limitado de adscripción a un partido –pues en esa amplia tradición encontramos historiadores de muchos colores-, sino desde el punto de vista del papel central que asignaban al Estado y su confianza en sus efectos benéficos.
La piedra angular de la perspectiva historicista descansaba en la asunción de que hay una diferencia fundamental entre los fenómenos de la naturaleza y los de la historia, que requiere un enfoque en las ciencias sociales y culturales diferentes de las ciencias naturales: la historia, al contrario que la naturaleza, comprende hechos humanos únicos e irrepetibles, llenos de voluntad e intención. La historia se convirtió así en la única guía para la comprensión de las cosas humanas y los métodos abstractos, de clasificación, de las ciencias naturales resultaban, de acuerdo con esos argumentos, inadecuados para el estudio del mundo humano. Cada época histórica, en definitiva, tenía que ser comprendida en sus propios términos, algo en lo que Jonhann Gottfried Herder (1744-1803) ya había insistido.[3]
Ranke fue el modelo internacional para el historiador profesional y su nombre siempre apareció asociado a la meta de la objetividad. En el momento de su muerte, los historiadores de los países más avanzados habían seguido ya sus pasos en la creación de una disciplina profesionalmente organizada. Ser un profesional significaba estar certificado, a través de un título, de haber aprendido las técnicas y métodos necesarios para ir más allá del interés propio, de la parcialidad y de las preocupaciones presentes. Ese profesionalismo científico fue gráficamente demostrado en el primer número de la Revue historique , 1876, que explicaba que la nueva revista pediría a sus colaboradores “una exposición estrictamente científica, en la que cada afirmación se acompañe de pruebas, de referencias a las fuentes y citaciones que excluyan las vaguedades y los excesos de oratoria”.[4]
Los historiadores, a finales del siglo XIX, concebían la historia científica como objetiva, porque no estaba relacionado con la filosofía o la teoría. Los hechos tenían prioridad. El historiador francés Henri Houssaye exhortaba a sus colegas, en la sesión inaugural del Primer Congreso Internacional de historiadores de 1900, a buscar “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”: “No queremos ya saber nada de aproximaciones de hipótesis, sistemas inútiles, teorías tan brillantes como engañosas, moralidades superfluas. Hechos, hechos, hechos, -que lleven con ellos mismos su lección y su filosofía. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”.[5]
La declaración, que por aquel tiempo suscribirían muchos, marcaba un importante cambio de rumbo. Los hechos estaban antes que la filosofía y la teoría era un “sistema inútil”. La historia tenía que se una disciplina autónoma si quería considerarse objetiva y científica. Bases y principios básicos que, según veremos, han perdurado durante todo el siglo XX, pese a los desafíos de la historia social, el post-estructuralismo y el postmodernismo. Todavía hoy, “la presión sanguínea le sube a algunos historiadores cuando oyen mencionar la palabra teoría”.[6]
Al comienzo del siglo XX, por lo tanto, los nuevos historiadores profesionales habían desarrollado un modelo científico para su oficio que se separaba radicalmente de la filosofía o de la teoría. Así como la ley de la gravedad de Newton se aplicaba a cualquier país y cultura, la buena historia debería ser capaz de trascender las diferencias nacionales. Como Lord Acton (1834-1902) explicaba a sus colaboradores en la Cambridge Modern History, “nuestro Waterloo debe escribirse de tal forma que satisfaga al mismo tiempo a franceses, ingleses, alemanes y holandeses”.[7]
Los historiadores encontraron una disciplina autónoma e independiente desarrollando nuevas nociones de tiempo y nuevos códigos de conducta. Esa evolución tuvo lugar en el marco de intensos combates intelectuales y políticos, que habían enfrentado primero a partidarios de la secularización contra el clero cristiano y después a académicos profesionales contra amateurs y divulgadores. Una vez establecido ese proyecto, sin embargo, un proyecto basado en el sentido ilustrado de lo moderno y del progreso, sus orígenes fueron a menudo olvidados. Con el tiempo, los historiadores profesionales “establecieron sus propias formas de absolutismo en el nombre de la ciencia y del progreso universal (occidental) e incorporaron al mundo entero en sus esquemas de interpretación”. Appleby, Hunt y Jacob lo llaman “ambición imperialista”, lo cual no quiere decir, aclaran, que los historiadores siempre, o la mayor parte del tiempo, “escribieran en apoyo de políticas imperialistas”.[8]
Pese a sus muchas variedades, argumentan esas tres autoras, la historia profesional en el siglo XX ha sido normalmente escrita bajo el signo de la “modernización”, el proceso general por el que occidente primero, definido como el modelo ejemplar, y después el resto del mundo llegaron a ser modernos. Tampoco la disciplina de la historia es en ese punto una excepción. En las primeras décadas de ese siglo, cuando la economía, la sociología, la ciencia política, la psicología y la antropología establecían cada una su propia esfera autónoma de indagación, una cuestión principal guiaba sus respectivas investigaciones: ¿cómo se hizo el mundo moderno y qué lecciones podía transmitir el occidente de su trayectoria al resto del planeta? De ahí salieron grandes temas de los macroanálisis de las ciencias sociales: las formas de operar del mercado industrial, los efectos del crecimiento y de la desigualdad, el impacto de esas rápidas transformaciones sobre los pueblos de lo que empezó a llamarse Tercer Mundo…
A esas grandes cuestiones ya había intentado responder Karl Marx (1818-1883) desde mediados del siglo XIX y a ellas se dirigieron también medio siglo después Max Weber (1864-1920) y Emile Durkheim (1858-1917) en su intento de buscar alternativas al análisis marxista. Frente a la insistencia de Marx en los modos de producción, la lucha de clases y las revoluciones, Weber subrayó los efectos de los mercados, de los estados y de las burocracias, y el sociólogo francés Durkheim puso el acento en el impacto de la creciente diferenciación de las funciones de los individuos en la sociedad y en la ruptura de las estructuras de las comunidades y de los gremios.
Marx, Durkheim y Weber inspiraron las tres principales escuelas de interpretación histórica que se desarrollaron en el mundo occidental durante el siglo XX: el marxismo, Annales y la teoría de la modernización norteamericana. No todas las formas de hacer y escribir historia se adaptan netamente a una de esas categorías y los legados de esos tres grandes teóricos sociales se cruzan entre ellos, pero como modelos generales para la metodología de la historia, esas tres líneas de interpretación han sido fundamentales, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial.[9]
Una vez más, interesa dejar aquí constancia de la creciente influencia, tanto intelectual como política, que la teoría de Marx comenzó a ejercer, especialmente tras su muerte en 1883, en dos direcciones distintas que han llegado hasta el presente: en la historia del movimiento obrero y en las ciencias sociales académicas. Por una parte, el marxismo se convirtió muy pronto en la teoría social o doctrina preeminente de la clase obrera organizada. A través de la fundación de sindicatos y partidos socialistas en países diversos, logró establecer una amplia red de instituciones educativas y culturales independientes, editoriales, escuelas y periódicos. Casi sin excepciones, la exposición y discusión de la teoría marxista tuvo lugar al margen del mundo académico oficial, en libros y periódicos publicados por grupos y partidos socialistas.
No obstante, y en un proceso marcado sólo por ligeras diferencias cronológicas, la teoría marxista inició también un duradero impacto en las ciencias sociales, especialmente en la economía y en la sociología. En la década de 1890 el marxismo comenzó a enseñarse en algunas universidades, con casos conocidos como el de Antonio Labriola en la Universidad de Roma y de Carl Grünberg, quien enseñó historia económica e historia del movimiento obrero en la Universidad de Viena desde 1894 a 1924, año en que fue nombrado director del Instituto de Investigación social de Frankfurt. Unos años después, tal esfuerzo de difusión alcanzó también al derecho, la historia o la antropología, pero fue en la sociología –en Alemania y Austria, aunque no en el mundo anglófono- donde penetró más profundamente. Antes de la Primera Guerra Mundial, por consiguiente, el marxismo se había consolidado como una teoría social ampliamente debatida en el movimiento socialista y en algunos círculos académicos, donde comenzaba también a infundir nuevos aires a las investigaciones sociales.[10]
No debe sobrestimarse, sin embargo, su impacto en las universidades porque, en la práctica, hasta después de esa Gran Guerra la mayoría de los historiadores académicos evitaron debatir sobre el marxismo o, para ser más precisos, reconocer que existió. Marx ni siquiera era mencionado en el manual más difundido sobre la historiografía del siglo XIX, el de Gooch, La historia y los historiadores en el siglo XIX, publicado en 1913, y Geofrey Barraclough, que había nacido en 1908, recuerda que en su época de estudiante en Oxford, entre 1926 y 1929, nunca oyó un sóla vez el nombre de Marx mencionado por sus profesores. [11] Hasta bien entrado el siglo XX, posiblemente con alguna excepción en Francia, la mayoría de los historiadores profesionales ni comprendieron ni deseaban comprender los principios del marxismo o de la interpretación materialista de la historia.
La escuela francesa de Annales ofreció una alternativa al marxismo en esos años de entreguerras, intentando solucionar el persistente problema de la relación de la historia con otras disciplinas. Sus integrantes desarrollaron para ello el concepto de “historia total”, un proyecto ambiciosa para insertar las historias particulares en un modelo general. En esa historia total, los historiadores podrían incorporar los métodos de todas las restantes ciencias sociales en un proyecto de síntesis. La historia de Annales tenía que ser “total”, si lo que pretendía era responder adecuadamente al desafío del marxismo y a su modelo de historia universal.
El modelo de Annales de historia total tenía sus puntos de contacto con el marxista, especialmente en el dominio adjudicado a los desarrollos económicos de larga duración sobre los políticos e intelectuales. Pero la escuela de Annales rechazaba la lucha de clases y los modos de producción y subrayaba, por el contrario, la importancia de los procesos demográficos. Los historiadores de Annales insistían especialmente en lo que Emile Durkheim había llamado “hechos sociales”: procesos de larga duración como el crecimiento o contración de la población, las curvas de precios o las producciones de cosechas. Esos indicadores podían ser estudiados por medio de los métodos cuantitativos y sociales que medían los flujos y reflujos de las sociedades.
Bajo el liderazgo de Fernand Braudel (1902-1985), la escuela de Annales atrajo muchos seguidores en los años sesenta, especialmente en Europa y Latinoamérica. Su defensa de la historia económica y social se extendió incluso a las revistas científicas de historia más tradicional.
El marxismo y la escuela de Annales alimentaron el crecimiento de la historia social en el siglo XX. Como reacciones frente al historicismo –algunas profundas, otras superficiales-, asumían que el conocimiento histórico era inseparable de las cuestiones planteadas por el historiador y que, por consiguiente, las hipótesis eran tan indispensables en los estudios históricos como en otras disciplinas. La historia debía convertirse en una ciencia social y la preocupación hermenéutica por describir acontecimientos únicos debía dejar paso a un enfoque más analítico, ayudado por generalizaciones suministradas por las ciencias sociales.[12]
Mientras que los historiadores decimonónicos habían hecho escasas y vagas referencias al “pueblo”, los historiadores sociales del siglo XX se afanaron por descubrir las vidas de la gente ordinaria –campesinos, trabajadores, emigrantes o mujeres- que había sido dejada de lado en la narraciones históricas tradicionales. Ese fue uno de los grandes legados de la historia social, aunque en las últimas décadas del siglo XX algunos microhistoriadores, historiadores de la cultura y postmodernistas se apropiaron de lo que ellos denominaron “el redescubrimiento de los perdedores de la historia”.
La teoría de la modernización norteamericana, la tercera de las grandes escuelas de interpretación histórica del siglo XX, se propuso unificar la creciente diversidad de la investigación histórica en su propio modelo no marxista de desarrollo histórico. La modernización y el desarrollo económico estaban, de acuerdo con esa propuesta, íntimamente unidas. El desarrollo económico no podía tener lugar sin la modernización, que incluía en su definición el cambio de la agricultura a la industria, el crecimiento de las ciudades, la expansión de la educación y una serie concomitante de cambios intelectuales y psicológicos. Es ésa una definición de la modernización, deudora de Weber, circular y “globalizadora”. Según esa teoría de la modernización, todas las sociedades desarrolladas, independientemente de sus peculiaridades, estaban destinadas a pasar por un conjunto similar de cambios. Una historia universal con todas su “implicaciones imperialistas” para las sociedades no occidentales.[13]
Al igual que Annales, los teóricos de la modernización ofrecieron el proyecto de convertir a la historia en una ciencia social y utilizar los métodos cuantitativos en la investigación histórica. La sistemática recopilación de documentos cuantitativos y la aplicación de esos métodos garantizaba el estado científico de la historia y la posibilidad de obtener un verdadero método de universalización. Los métodos cuantitativos podían aplicarse a cualquier cultura, cualquier época y a cualquier problema histórico. Esos historiadores, por ejemplo, usaron estadísticas para probar la eficacia o ineficacia de la economía esclavista, para desarrollar modelos de vida familiar en las sociedades industriales o para trazar el impacto sobre los nativos de las enfermedades llevadas desde Europa al nuevo mundo. Cuanto más se utilizaran las técnicas estadísticas, más imparcial y científica sería la historia.[14]
El marxismo, Annales y la teoría de la modernización fueron, por lo tanto, percibidos por muchos de sus seguidores como métodos científicos aplicables universalmente, contribuyendo así a levantar una historia de occidente que serviría de faro y guía a otros espacios y tiempos históricos. Pusieran el énfasis en la lucha de clases, en los grandes cambios demográficos o en el desarrollo de redes de inversión y comunicaciones, la mayoría de los historiadores que seguían esas tres formas de abordar la historia esperaban que sus explicaciones se aplicaran al mundo entero. Nadie podía escapar al proceso de modernización.
En el momento de hacer un balance, hay que reconocer el notable poder de todas esas nociones de ciencia imparcial e historia científica al servicio de la modernización. La historia científica, desapasionada y sin prejuicios, prometía poner fin a la superstición, al fanatismo y a todas las otras formas de absolutismo político. Al desarrollar los conceptos modernos del tiempo histórico (universal) y el papel del historiador como señor de los hechos, surgieron nuevas tareas: contar la historia del progreso hacia lo moderno, la historia de la emancipación frente a la oscuridad del pasado. Pese a los horrores engendrados por las guerras mundiales y los avances tecnológicos, la mayoría de los historiadores siguieron, durante la segunda mitad del siglo XX, abrazando la modernidad como la única alternativa a la ignorancia y a la miseria de las sociedades más tradicionales.
Al contar historias “como realmente ocurrieron”, desembarazados ya de las interpretaciones de la voluntad divina o del recurso a la Biblia, los historiadores contribuyeron a establecer la supremacía occidental, no sólo del tiempo y de los hechos como entidades universales sino también, en definitiva, sobre todas las demás historias. La historia social de los trabajadores, de los esclavos, de los inmigrantes y las historias de los pueblos del tercer mundo podían ser incorporadas dentro del modelo occidental de desarrollo histórico, fuera en la forma marxista, de la escuela de Annales o de la teoría de la modernización.
Las cosas empezaron a cambiar en los años ochenta y sobre todo en la década de los noventa del siglo XX. Todos y cada uno de los elementos de esas visiones científicas de la historia sufrieron importantes ataques y desafíos, abriendo debates sobre el presente y el futuro de la historia profesional. A ellos lees dedicaré futuras entregas, donde abordaré la difícil relación del historiador con la verdad y la objetividad y el rastro que entre los historiadores ha dejado el postmodernismo.
[1] Sigo aquí el análisis estimulante que sobre ese tema realizan Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob, Telling the Truth about History, W. W. Norton & Company, Nueva York, 1994, pp. 52-90. Mi primer interés sobre el tema provino de la lectura del trabajo de Juan José Carreras, “Categorías historiográficas y periodización histórica”, en Once ensayos sobre la historia, Fundación Juan March, Madrid, 1976, pp. 51-66
[2] Esos cambios en la percepción del tiempo están bien recogidos en David S. Landes, Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modern World, Cambridge University Press, Mass., 1983. En castellano puede verse Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, Crítica, Barcelona, 1995, pp. 165-179. Sobre el tiempo y la regulación del trabajo resulta todavía básico E. P. Thompson, “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial”, en Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudio sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Crítica, Barcelon, 1979, pp. 239-293
[3] Sobre el historicismo soy deudor de G. P. Gooch, Historia e historiadores en el siglo XIX, F.C.E., México, 1977 (primera edición en castellano en 1942); Friedrich Meinecke, El historicismo y su génesis, F.C.E., México, 1943 (reimpresión en 1983); Georg G. Iggers, The german conception of history. The national tradition of historical thought from Herder to the present, Wesleyan University Press, Hanover , Newhampshire, 1983 (edición revisada, la primera en 1968); y Juan José Carreras, “El historicismo alemán”, en Estudios sobre historia de España (Homenaje a Tuñón de Lara), Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Madrid, 1981, Tomo II, 627-641.
[4] Citado en Guy Bourdé y Hervé Martín, Las escuelas históricas, Akal, Madrid, 1992, p. 130.
[5] Citado en Peter Novick, That Noble Dream. The “Objectivity Question” and the American Historical Profesión, Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1988, pp. 37-38.
[6] La frase es de Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob, Telling the Truth about History, p. 76.
[7] Citado en Ernst Breisach, Historiography. Ancient, Medieval & Modern, The University of Chicago Press, Chicago, 1983, p. 284. La de Breisach es una obra de referencia para quien se introduzca en el complejo mundo de la historiografía y estas páginas deben también algo a ella.
[8] Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob, Telling the Truth about History, p. 77.
[9] El cruce de esos legados era una de los argumentos básicos tanto del libro de Santos Juliá, Historia social/sociología histórica (Siglo XXI, Madrid, 1989) como del mío La historia social y los historiadores. ¿Cenicienta o princesa?, Crítica, Barcelona, 1991. Conviene ver también Jürgen Kocka, Historia social. Concepto. Desarrollo. Problema, Alfa, Barcelona, 1989; y Christopher Lloyd, Explanation in Social History, Basil Blackwell, Oxford, 1986.
[10] Las conexiones entre marxismo y sociología están bien recogidas en el capítulo de Tomo Bottomore, “Marxism and Sociology”, incluido en T. Bottomore y Robert Nisbet, ed., A History of Sociological Analysis Heinemann, Londres, 1979, pp. 118-148.
[11] Geofrey Barraclough, Main Trends in History, Holmes & Meier, Nueva York, 1991 (primera edición en 1978), p. 20.
[12] Esa transformación de la historia en ciencia social está bien recogida en el capítulo primero de Georg G. Iggers, New Directions in european historiography, Wesleyan University Press, Hanover, New Hampshire, 1984 (primera edición en 1975). Ocupó también la parte central de mi libro La historia social y los historiadores, pp. 35-109 y no voy a insistir aquí en cosas ya conocidas. La conexión entre Annales y las ciencias sociales está bien tratada, desde una posición de simpatía hacia ese grupo, en Norman Birbaun, “The Annales School and Social Theory”, Review, 1, 3/4 (1978), pp. 225-235.
[13] Sigo aquí a Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob, Telling the Truth about History, pp. 84-88.
[14] La bibliografía sobre el tema es muy extensa, como extensos son los libros que practican ese tipo de historia. Puede verse Roderick Floud, An Introduction to Quantitative Methods for Historians, Londres, 1979. Una de las obras pioneras fue la de William Robert Fogel, Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History, Baltimore, 1964. Más macro todavía: Richard Wall, J. Robin y Peter Laslett, Eds., Family Forms in Historic Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1983.

 HISTORIADOR - Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza
HISTORIADOR - Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza






